El
cadáver de la niña se deshacía y
mezclaba con el follaje mientras lo
arrastraba de su tumba poco profunda. Las luces de los carros policiales se
filtraban entre los árboles del denso y húmedo bosque nocturno. El rastro que
dejaba la pequeña haría imposible evadir a los sabuesos.
La vidente, que tantas veces había fallado dando
pistas para que encontraran a Anita, de nueve años, esta vez había acertado no
solo en el lugar donde se encontraba. Esta vez había reconocido que llevaba
muerta varios meses, los mismos que llevaba desaparecida.
Blazenko se detuvo un instante a meditar, Solo necesito la cabeza. Con eso me basta
para retrasar la identificación. Las sombras que avanzaban crecían a medida
que los ladridos se acercaban. Guardó el cráneo con retazos de piel y gusanos
bailando por las cuencas en una bolsa de basura y la metió en su mochila.
Echó a correr hasta la carretera, donde tenía
estacionado el auto.
Cuando comenzaba a sacar las llaves, una linterna
lo cegó, dejándole apenas atisbar una placa. Rogó porque el policía no
anduviese acompañado de un perro.
—¿Qué está haciendo a esta hora de la noche metido
en el bosque...? ¿Qué… qué es esa hediondez? —dijo la voz detrás de la luz que
se remeció.
—Quisiera saber quién es usted, porque su luz no
me deja verle la cara —Blazenko intentaba ganar tiempo para calcular cómo darle
un golpe y escapar a toda marcha, pero se contuvo. No puedo ser tan estúpido. Vine aquí precisamente a cortar cualquier
conexión con la niña y lo único que lograría sería llevar todos los ojos sobre
mí. Seguramente ya debe haber informado la patente por radio. Fue bueno haber
tomado la precaución de venir con un auto robado. Pero aún así podría
conectarme. Siempre hay algún detalle que se escapa.
El policía dirigió el haz hacia el cielo,
iluminándolos a ambos y devolviendo la vista a Blazenko. Aún así no se tomó la
molestia de identificarse.
—¡Respóndame! —gritó luego, llevándose la mano a
la culata del arma.
—¡Hey, hey, hey! Espere un minuto. No me dará un
tiro por venir a echar una cagada entre los árboles —Blazneko simuló entonces
estar percibiendo por primera vez el molesto olor. Se miró la planta de los
zapatos— ¡Mierda! Para colmo tenía que pisarla. Tuve un fin de semana de locos
y me está pasando la cuenta…
—¡Muéstreme sus documentos! —dijo el policía, aún
con la mano en el arma. Cuando se disponía a desenfundarla, el estruendo de un
balazo interrumpió la discusión.
El policía se desplomó.
Fuese quien fuese, sus intenciones no podían ser
buenas.
Descartó tomar el auto. El disparo debió haber
dirigido a todo el escuadrón de búsqueda en su dirección. Solo le quedaba
seguir alejándose a pie. No estaba lejos de la zona residencial, allí tenía más
opciones para escapar. Mientras se alejaba del entierro y del policía caído, en
ningún momento estuvo acosado por alguno de los grupos de búsqueda. Al llegar
al barrio, caminó lo más natural que pudo, pero eso no fue lo suficientemente
convincente para la patrulla que se cruzó en su camino.
El conductor
bajó su ventanilla y se disponía a hablarle, cuando desde la radio llegó
un mensaje
—¡Lo tenemos! ¡Tenemos al hijo de puta!
La patrulla se olvidó del tipo de la mochila con
aspecto de haber corrido por el bosque y partió a toda máquina. Blazenko quedó
de una pieza. ¿Cómo era posible?
Mientras ordenaba sus cosas
para dejar el cuarto de motel y regresar a su casa con su esposa e hija, los
noticiarios le dieron la respuesta. “Luego de verse acorralado, el individuo
identificado como Esteban Alonso Paredes Munizaga de veintinueve años, se
entregó confesando no solo el homicidio de la niña, Anita Hellissen Schamtsen y
del oficial Ramón Vásquez Martínez, si no que, según trascendidos, habría
reconocido su autoría en el secuestro, violación y asesinato de más de una veintena
de pequeñas, una de ellas, su propia hermana. La menor lleva desaparecida casi
quince años y se especula que sería la primera víctima de esta dantesca
carrera.” La nota se vio interrumpida por un despacho en vivo desde las afueras
del tribunal. La formalización había concluido y sacaban a Paredes esposado.
Lejos de salir encorvado por la vergüenza, el hombre caminaba erguido y apenas
se encontró con una cámara gritó,
—¡Dime! ¡¿Dónde está tu dios ahora?!
Lo que para cualquier televidente hubiese sido una
frase típica de un psicópata, para Blazenko fue un puñal en el corazón: era la
frase que tenía escrita en el techo, sobre la cama donde maniataba y violaba
sistemáticamente a sus víctimas hasta la muerte. Prendió su teléfono celular y
de inmediato llegó un mensaje notificando una veintena de llamadas desde el
mismo número: su casa. Con las manos temblando marcó. El tono no alcanzó hacer
su primera pausa cuando descolgaron el auricular. Era su mujer que le habló
casi sin voz.
—Blazenko ¿Dónde mierda estás metido? ¡La niña!
¡La niña no aparece!
Blazenko dejó caer el teléfono y salió corriendo
de la habitación sin llevar nada más que las llaves de su auto y su cuchillo de
cazador. Sabía exactamente dónde estaba su hija.
La cabaña secreta de Blazenko
estaba a una hora del centro. Una pequeña casa de un ambiente, sumergida en el
bosque. Al acercarse notó que el candado había sido reventado y la puerta
estaba abierta de par en par. En el camino, la radio se había encargado de
actualizarlo con las últimas novedades del caso que ya estaba siendo llamado
“El Psicópata de la Arboleda”, por el nombre de la población que linda con el
bosque donde, como habría confesado el monstruo, estaban enterradas todas sus
víctimas.
En la radio lograron captar otra cuña del asesino.
El periodista advirtió que solo gritaba incoherencias, y de muestra
reprodujeron una de sus enigmáticas frases: “¿Destruir otra vida escapando, o
vivir en el infierno?”.
Al bajar del auto, el hedor de la muerte lo
golpeó.
La vertiginosa escalada de hechos relacionados con
el caso no paraba. En un ataque de arrepentimiento, la vidente que había
soplado la ubicación del cadáver de Anita, ahora confesaba que no había sido
una visión la que la iluminó, si no que una carta anónima enviada a su consulta.
Blazenko avanzó a la cabaña con un nudo en el
estómago. Atravesó el umbral, aguantando las ganas de vomitar que la
putrefacción y la angustia le habían ocasionado.
En la cama estaba su pequeña de diez años,
amarrada de pies y manos. El rostro amoratado e hinchado, los ojos grises y
secos miraban a algún punto más allá del techo rayado y salpicado con sangre.
El abdomen y la entrepierna eran una sola costra negra. Su hija había sido
asesinada exactamente como él había hecho con veintisiete niñas a lo largo de
quince años, en esa misma habitación. Blazenko no resistió más la visión. Puso
el filo del cuchillo en su garganta. Entonces recordó lo que dijo el imitador. “¿Destruir
otra vida escapando, o vivir en el infierno?”. Se arrastró hasta afuera con el vómito
contenido en la boca y se lo tragó.
Si se suicidaba, su mujer no solo sufriría por la
muerte de su hija. Quedaría en evidencia que era él y no Esteban Paredes el
culpable de todos esos asesinatos. Subió al auto y dejó atrás la cabaña abriéndose
camino a esta nueva doble vida, cuestionándose si lograría sepultar o al menos
reprimir el depredador, a la parte libre de su espíritu, y si podría silenciar
el plagio que amenazaba con destaparse y ponerlo en evidencia. Al menos lo
segundo no dependía de sus instintos, hasta ahora incontrolables.
Ω
















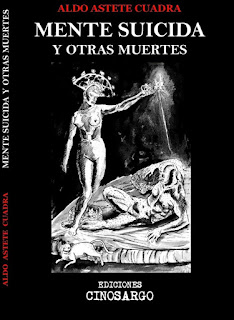
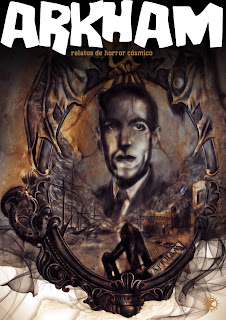


Eso que me perturba... es lo que busco del terror.
ResponderEliminar