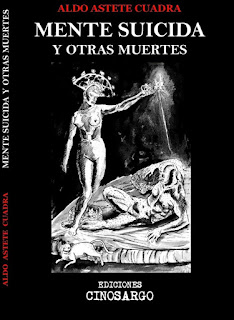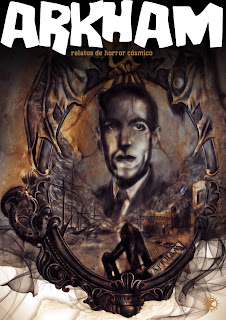Extracto de la Revista de Libros, El Mercurio, octubre de 2009.
“El arrollador éxito de Vértices, la última novela de Álvaro Navarro, oculta a una serie de escritores menores, una cofradía de dedicados autores, auténticos trabajadores de la letra, gente consagrada al lenguaje, al cultivo de estilos exquisitos, que resultan injustamente suprimidos de las listas de los más vendidos por este muchacho de veintiocho años y pésima prosa, que sólo sabe convocar imágenes morbosas y sanguinolentas, saturadas de monstruos y otras aberraciones. Pero, no obstante, si Navarro tiene alguna cualidad, es precisamente ser capaz de atar esas imágenes a la página en blanco, crear horror e incomodidad en sus lectores y, qué paradoja, conseguir que regresen por más […]”
1
Desde luego, y como es de esperar en un escritor de terror, hay un muerto en el clóset de Álvaro Navarro. Y es un muerto particularmente fastidioso, tanto como un chicle pegado en la suela del zapato. Lo comparte con su principal competidor, Juan José Méndez.
El mismo J.J. Méndez que publicó hace siete años la trilogía de los Monolitos, obra que marcó el comienzo del boom literario fantástico en nuestro país. El hombre que asustó al cura Valente, que ha entrado por la puerta de atrás de la cultura nacional y hoy ya es parte de los planes lectores de colegios en Providencia y Las Condes.
Méndez, el autor consagrado que tras recomendar encarecidamente los cuentos del primer libro publicado por Navarro optó por recluirse en una casa ubicada, según se especula, en el Litoral Central y sólo ha publicado dos novelas, para rabia del público y placer de la crítica, que las idolatra. Novelas que rivalizan en las listas de ventas con los escritos de Navarro. Novelas ciertamente más imaginativas, plagadas de símbolos febriles y desesperadas. Y cuando las lee, Navarro siente miedo. Muy diferente a la pálida extrañeza que le produce releer su propio trabajo.
2
Alguna vez, Navarro y Méndez llegaron a conocerse bien. Fueron grandes amigos que convivían en una villa de clase media en La Florida, como a eso de los doce años, pero ninguno quiere recordar esos días. El tiempo de las bicicletas, las pichangas al atardecer y las guerras con pistolas de agua está lejos, muy lejos. Ha corrido demasiada agua bajo el puente, manchada con la sangre que siempre termina llegando a los ríos.
Vivían a media cuadra de distancia. Solían encontrarse después de la escuela, aún sin cambiarse el uniforme, para conversar sobre historietas, dibujos animados –Jinete Sable era siempre un favorito, y también Robotech- y, claro, las películas de horror que la mamá de Méndez arrendaba en el video-club: Poltergeist, Child’s Play, Martes 13.
O se cuentan historias el uno al otro, o se prestan los cuadernos donde garabatean relatos de vampiros, licántropos y asesinos en serie. Buen intento, pero algo falta. Algo hondo. No basta con las buenas intenciones —es dudoso estimar si un escritor de horror tiene realmente buenas intenciones en lo que respecta a su obra— o con tener talento. Algo no ha brotado aún en lo profundo. Algo obsceno.