 |
| Bosquejo de 'Jenifer', Bernie Wrightson. |
“Muchas personas atacan al mar. Yo le hago el amor”-Jacques Cousteau-
“El mar no tiene ni sentido ni piedad”-Anton Chéjov-
Las últimas visitas se fueron
hace más de un mes. Mi hermano con la mujer y el hijo. No creo que vuelvan a
interrumpirme. Se quedaron un fin de semana. Hablamos poco. Ellos se la pasaron
más preguntando por mi vida que contando de la suya. Yo hace tiempo que no
tengo novedades.
Y ella
no les cayó bien.
Desde
que me separé, cerraron el diario y cobré la indemnización, me di por liberado
de responsabilidades anteriores. Vendí todo lo que tenía y me mudé a la costa.
Alquilé una cabaña de pescador, lejos de todo, para escribir la novela que
postergué casi desde el mismo momento en que encaré la decisión de vivir de la
escritura.
Hacía
siete meses de todo aquello y no había escrito nada. Dos o tres intentos
introductorios. Algo de vino, muchos cigarrillos y nada de voluntad. Cuando me
saturé de leer y ver películas para intentar motivarme, empecé las caminatas.
Para oxigenar las ideas.
Antes
de mudarme, nunca había visto el mar en persona. No se dio. Y siempre me sedujo
la idea de que el movimiento continuo de la masa líquida favorecía el flujo de
ideas. Me pasaba lo mismo cuando miraba el río, el chorro de la canilla e
incluso con el sonido de las gotas.
Me
hamacaba entre diferentes ideas que no me terminaban de convencer como para
llevarlas a cabo, mientras caminaba, dos horas por la mañana, dos por la tarde.
Salía
después del desayuno. Volvía para comer, dormía siesta y salía de nuevo hasta
que caía el sol. Abría un vino cuando ya estaba oscuro, ponía música y me
quedaba sentado en la galería, fumando y mirando la marea hasta que se acababa
el vino. Después, a la cama. Y así.
El
dinero no me iba a alcanzar para siempre. Creía que una vez que hubiera
arrancado, terminaría la novela en menos de cuatro meses. Tenía apalabrado un
editor de la capital, que me conocía del diario, había leído un puñado de
relatos y estaba interesado en mi posible veta de autor. La publicación del
libro me abriría puertas para volver al ruedo. Quería recategorizar mi firma.
No
invité más que a unos amigos, al final del primer mes. Me aburría como un hongo
pero me la pasé hablando maravillas de mi soledad productiva. La reunión
consistió en recordar las anécdotas en común y vendernos mutuamente nuestros
estilos de vida.
Cada
quince días hacía un pedido de comestibles y volvía a casa. Y así era todo
hasta el día que la encontré, a mediados del otoño.
Hacía
frío. No me cruzaba casi nunca con nadie, menos en esos días. Después de rodear
un montículo de piedras y arena, ahí estaba. Sentada en cuclillas, con el pelo
mojado derramándose como una lluvia de aceite oscuro por los hombros huesudos y
la curva de la espalda. Miraba hacia el mar y tiritaba. Sus pies delgados,
largos, se frotaban mutuamente. Los dedos de las manos, entrelazados, rodeaban
los tobillos adolescentes. La cara apoyada en las rodillas. Era media mañana.
El día nublado susurraba brisa helada.
Le
pregunté si estaba bien, si le había pasado algo. Soltó sus piernas y abrazó
las mías. Levantó la vista. Tenía los ojos negros, la pupila y el iris se
fundían en un solo punto, uniforme y milenario como la noche. La piel clara se
volvía grisácea con el viento. Me saqué la campera y la cubrí. Después nos
fuimos a casa.
Hablaba
poco. En otros tiempos le hubiera insistido, pero ya me había habituado al
silencio. Nunca me dijo su nombre. Pidió agua, pero rechazó la comida. Le
presté ropa mía. Se cambió delante de mí, sin preocuparse porque yo viera sus
pezones oscuros, con hendiduras horizontales que imaginé como vestigios de
piercings arrancados o brutalmente mal hechos. Tampoco me ocultó su pubis
pálido, con terminaciones gris violeta por el frío. Parecía de diecisiete años,
pero su mirada sugería todas las edades. Le conté de mí. No me prestó atención.
Esa noche se metió en mi cama como si hubiéramos dormido juntos desde siempre.
Pensé que tenía frío. La abracé. Se apretó contra mí y comenzó a recorrerme con
su lengua áspera. El pelo fino y suave me hacía cosquillas mientras ella me
trabajaba con sus manos. La subí sobre mis caderas y la atravesé con la
ansiedad de saborear su peso, humedad y consistencia en un solo bocado.
Mi
relación con las mujeres venía mal. Poco antes de quedar desocupado, mi última
pareja me dejó. Estuve deprimido un tiempo hasta que un conocido en común me
abrió los ojos. Me engañaba desde hacía mucho, con dos compañeros del trabajo.
A veces en simultáneo. El dato me devastó desde ese momento, cada noche un
poco. En vez de salir a conocer gente, me tomaba un vino. Uno solo. Después me vencía
el sueño y dejaba de pensar.
Ella
acabó con mi soledad para meterme en otro nivel de aislamiento. Desde ese día,
sólo me dediqué a disfrutar de lo que había más allá de ese cerco.
Tenía
fijación con mis fluidos. Se tomaba mi semen cada vez. Y lamía el sudor de todo
el cuerpo hasta que no quedara nada. Al principio me pareció excitante,
perturbador. Más adelante, como todo hábito, el pan de cada día, lo más natural
del mundo.
Me
hundía en ella todas las veces que fuera capaz. Sólo cuando estaba por completo
agotado, comíamos. O yo comía. Apenas repuesto, volvíamos a lo nuestro.
Inventaba siempre algo y nuestra única actividad era esa.
Cuando
vino mi hermano con su mujer y el hijo, mi sobrino, fue incómodo. Compartir
techo con parientes, la situación familiar, después de pasar meses sin salir de
la cama, sin vestirse. Era raro. Me dijeron que estaba flaco. Yo señalé su
panza creciente. La mujer arrugó la nariz y soltó algo de que el lugar estaba
muy poco ventilado. Se la pasaron quejándose del olor. Yo ignoré a mi sobrino,
que se la pasó jugando con el celular en la galería o tirando piedras al mar. A
ella parecían resultarle indiferentes. Interactuaba lo mínimo, más que nada
sirviendo bebidas o cocinando algo. El chico la esquivaba como si le diera
asco. No recuerdo que se saludaran.
Después
de comer, nos dio sueño a todos. El resto del fin de semana fue horrible. Mi
cuñada estuvo todo el tiempo poniendo cara fea o haciendo zapping en la tele.
Mi hermano cada vez que podía hablarme a solas me decía que algo no estaba bien
con mi chica. Que tenía un problema mental o muy mala leche, porque los miraba
raro. Yo sólo quería estar con ella, que se distrajo con actividades domésticas
durante el tiempo que estuvieron.
Cuando
la mujer de mi hermano se descontroló, les pedí que se fueran. Fue el domingo,
cuando intentamos un asado. Él y yo estábamos salando la carne y haciendo el
fuego cuando la mujer apareció gritando. Que la vio tendiendo la ropa. Que
cuando la vio colgaba una camisa en la soga y el fuentón había quedado en el
otro extremo. Que se quedó mirándola porque no la entendía. Y que cuando
necesitó colgar la última prenda, estiró su brazo hasta alcanzar el pantalón
húmedo que quedaba en el fuentón, a siete metros de donde estaba parada. Se
puso histérica, diciendo que había estirado el brazo como un telescopio, como
un tentáculo, como una antena… Entonces les dije que era suficiente, que estaba
mejor sin visitas. Y que había formas menos estúpidas de cagarme mi
tranquilidad. Que él y su familia de mierda se podían volver por donde habían
venido.
El hijo
también me había hartado, con esa actitud de asco y miedo para con ella. Eso
pasa cuando tienen padres que trabajan afuera todo el día y se crían solos, con
la tele y los jueguitos, le dije. Y que por eso no tuve hijos.
Antes
de irse, con el pendejo en el asiento trasero espiando por la ventanilla mi
cuñada en crisis de llanto, a los bocinazos, mi hermano me dijo que esta era la
última que me bancaba. Que estaba más que harto, aburrido
de mis depresiones y mis problemas de dinero. Y por sobre todo de las tilingas que coleccionaba –esa palabra
usó, tilinga, mientras señalaba a la
casa que la contenía–, que él se había esforzado mucho por tener una familia
como la gente y que no quería exponerla más a mis abismos –esto lo dijo de otra
forma, pero no importa–. Les deseé suerte y volví entusiasmado a sus brazos y
piernas, que me esperaban desnudos como si nunca hubiera habido más que
nosotros. Nos frotamos con furia mientras la carne se pudría al sol y las
brasas se volvían remolinos de ceniza gris en el aire del mediodía.
A
veces, extrañaba la ciudad, pero sabía que ella no me acompañaría. Y no me
interesa nada que la excluya. Cada día estoy más fascinado con su carne, con su
silencio, su sabor. Ella me ingiere en dosis homeopáticas haciéndome sentir un
dios y un esclavo de su organismo. Cuando cuento los días, horas, y los
multiplico por semanas y meses, me retuerzo de placer en pensar que nadie
estuvo tan íntimamente mezclado con otro ser como ella conmigo.
Los
últimos días estuvo rara. Habló más. De los ciclos y estaciones, de las mareas.
Del llamado de la naturaleza que pone cada cosa en su lugar para retomar el
ciclo. Intento restarle importancia. Disimulo mi debilidad, creciente como sus
pechos con forma de lágrima puntiaguda. No quiero ver los cambios, pensar en
que también ella se pueda ir. Nunca me gustó que el día se acabe o que la gente
envejezca. Me causa desesperación no poder hacer cosas por mi cuenta, depender
de ella para comer –cada vez menos–, que ya no me deje ir al baño. Verla
cambiar. Me angustia y me excita de curiosidad.
Hace
diez días abrió sus pezones. La piel rugosa que nunca dejó de ser gris
descubrió dos globos negros en los que reconocí su mirada sin tiempo. Cuando
ese brillo migró de su cara, toda la cabeza comenzó a encogerse. A la semana,
tenía el tamaño de un puño. Su boca –ya de por sí pequeña– ahora parecía una
ventosa. Y el cuello se fue estirando –como una erección– hasta alcanzar el
mismo largo que un brazo.
Cambió
la postura. Se volvió más lenta. Comenzó a desplazarse por la casa con el
vientre hacia arriba; mantenía los
brazos, las piernas y lo que fuera su cabeza echados hacia atrás, como un
arácnido lampiño que recién aprende a caminar. Los pechos me miraban con el
mismo deseo de siempre, mientras me atendía con movimientos perezosos. Encontró
maneras nuevas de mostrarme placer. Su vagina comenzó a endurecerse. El
clítoris creció hacia afuera, más
parecido a una uña negra y escalonada, más parecido a un pico córneo e
inteligente. Sus huesos se volvieron más flexibles, abriendo un universo de
posibilidades más allá de lo que cualquier pornografía pudiera imaginar. Me
costaba identificar las partes que tan bien creí conocer, mientras ella me educaba
en sensaciones elásticas y abstractas que harían desteñidos todos los sueños
lúbricos del mundo.
Esta
mañana desperté solo, con la cama inundada en su sangre negra. Me sentí como si
hubiera dormido en una almohadilla para sellos gigante. Con el resto de mis
fuerzas pude asomarme a la ventana y verla arrastrándose por la playa hacia la
monotonía de las olas con la misma parsimonia que una estrella de mar acepta su
destino.
Quise
gritarle que me espere, mientras caí al piso y mis lágrimas de impotencia se
diluían entre los charcos de líquido negro. Sé que volverá. Me necesita. La
necesito.















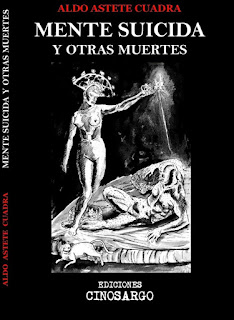
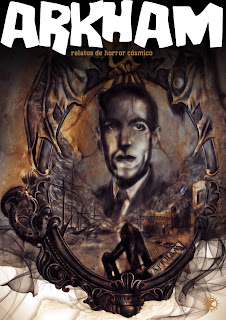


0 comentarios:
Publicar un comentario