Se trata de lo siguiente: yo soy, como usted sabe, el gastrónomo número uno del país y ciertamente de esta casa, aunque me inclino ante la superioridad natural de los señores. Pocas personas habrán probado y conocerán más guisos que yo, de kurdos y bosquimanos, de coptos y esquimales. Tanto, que estoy terminando de compilar una enciclopedia que encierra todas las experiencias gastronómicas posibles. Existe algo, sin embargo, que no he probado nunca, y que claro, espero no comer, aunque no puedo, ni debo, ni quiero, ocultarle mi curiosidad: carne humana. Es tan grande mi ansiedad por probarla, que en cuanto se habla de ella mi tripa suena nostálgicamente. Huelga asegurarle, señor Mayordomo, que jamás osaría comerla.—Casa de Campo, José Donoso
No hay acuerdo exacto del origen de la palabra canibalismo, pero en simple, es una deformación de “Caribe”, haciendo alusión a una de las tribus que Colón encontró en sus viajes y que describía en sus diarios, mal entendiendo o derechamente exagerando su comportamiento antropofágico, que actualmente se cataloga como guerrero —es decir, el consumo de órganos, carne y sangre del enemigo, para adquirir su fuerza, arrojo, etc.—, una práctica excepcional en el contexto bélico. En cambio, en los relatos del “descubridor” de América, los habitantes de estas tierras eran descritos como salvajes, inmorales, malvados. Una valoración antojadiza, a lo menos, ya que dio pie a que se considerara a todos los pobladores de esta zona del mundo como devoradores de hombres, por tanto, indignos de poseer esas tierras y sus riquezas. En el mejor de los casos, objeto de una segunda visión colonialista: criaturas débiles, sujetas de evangelización. O aceptan al nuevo dios de los viajeros, o se pasan por la espada.
Nuevo dios al que se le rinde tributo, devorando su cuerpo y su sangre.
También es cierto que el canibalismo ritual y guerrero eran parte de algunas culturas prehispánicas, como los ya mencionados Caribes, o los Mexicas, que divinizaban a la víctima de la carnicería, en un rito estrictamente religioso. Una comunión bastante similar, pero más literal que la católica.
El canibalismo como parte de un sistema de creencias, es tabú, solo al otro lado del charco, con la visión convenientemente deformada del otro. Por supuesto, esta perspectiva a colonizado la mirada local, reduciendo la disidencia casi estrictamente a lo académico.
Otra cosa, es cuando el consumo de carne de un individuo de la misma especia, es un gusto gastronómico condenado por la sociedad.
La lista celebridades de la ingesta de carne humana es bastante larga, principalmente los asesinos en serie yankis, como Jeffrey Dahmer o Albert Fish, desde Alemania, Armin Meiwes; desde Rusia, Andrei Cikatilo; México, José Luis Calva Zepeda, Andrés Mendoza; de Japón, Issei Sagawa… todos tienen en común la satisfacción de un fetiche, la dominación y posesión del otro, asimilando con el consumo de su carne una parte de este, obteniendo de una forma retorcida ese —según ellos— amor no correspondido, llevando hasta las últimas consecuencias el uso del cuerpo deshumanizado,.
En el cine “primermundista”, se ha extendido una tendencia denominada Eat the rich, donde esta lectura se desarrolla como crítica al capitalismo, con películas como The Menu, que por supuesto, gracias a su galería de estrellas y la maquinaria publicitaria, alimentan a la industria que pretenden denunciar. Brindemos con champagne, devorando caviar, enfundados en nuestros trajes de diseñador, mientras apuntamos con el dedo acusador al 1%.
En este número de Revista Chile del Terror, desde su nicho subterráneo, el abordaje al canibalismo traspasa tabúes y evita clichés, o al contrario, los abraza para reinterpretarlos, ampliando y multiplicando las miradas, como un caleidoscopio de cristales ensangrentados, bisturíes y demás objetos cortopunzantes.
Sin compromisos. Sin escrúpulos. Sin servilletas.
Fraterno Dracon Saccis
Director de Chile del Terror
Descarga la revista en PDF desde aquí.









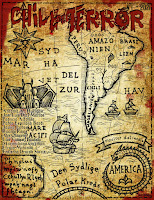


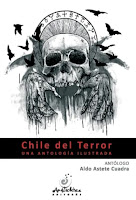







0 comentarios:
Publicar un comentario